
La segunda caída de Roma
La caída del Imperio Romano no fue un evento súbito causado por fuerzas extranjeras, sino un proceso gradual
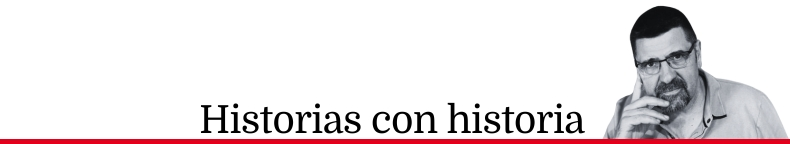
La violencia innata está dentro de cada uno de nosotros. La educación, la cultura y los valores adquiridos por cada civilización a lo largo de la historia; permiten que se mantenga contenida y nos escandalice. Pero, una vez se libera, tiene un efecto multiplicador con un considerable aumento de la tolerancia a la barbarie. Este aspecto se aprecia, sobre todo, en los conflictos civiles, étnicos o religiosos. Incluso en guerras con motivaciones políticas la violencia alcanza límites inimaginables en las fases anteriores al enfrentamiento. Sociedades, simplemente polarizadas, acabaron saldando cuentas a través del asesinato más macabro. España tiene varios ejemplos de ello, con varias guerras civiles a sus espaldas. La historia debe enseñarnos los peligros de las divisiones provocadas para conseguir alineamientos en función del enemigo y no de las propuestas
Cuando varias civilizaciones confluyen en el mismo espacio, es necesario establecer unas normas de tolerancia y convivencia mutua, porque, en caso contrario, la más violenta de ellas tratará de imponerse a las otras. Roma fue un ejemplo claro de como una civilización avanzada puede caer bajo el yugo de otras mucho menos desarrolladas.
Durante siglos, la caída del Imperio Romano de Occidente ha sido objeto de intensos debates académicos. Las interpretaciones tradicionales enfatizaban la corrupción interna, el declive moral y la incompetencia militar. ¿Quién no ha pensado en la desaparición del imperio como un acto de saqueo que arrasó con todo? Los cuadros de los pintores románticos del XIX nos dibujaban esa escena. Los caballos bárbaros galopando entre columnas corintias mientras todo arde a su alrededor. La dramatización fantasiosa de un momento como si todo hubiera sucedido en una única jornada, como si Roma hubiera caído de ocho a cuatro un día del 476, cuando Odoacro desmontó del trono imperial a un muchacho de 18 años.
Lo fácil es interpretar la caída de la civilización más avanzada de su época como el resultado de una rápida invasión militar. Todas esas teorías de carácter simplista que fueron motivadas en el siglo XVIII y que se fueron haciendo más populares con los románticos, se contraponen a las versiones modernas que consideran una compleja interacción de factores económicos, políticos y sociales, como las causas del colapso del poder romano.
Sin embargo, en las últimas décadas, historiadores expertos en la época han comenzado a revisar el papel de los pueblos bárbaros no solo como invasores externos, sino como una presencia interna cada vez más influyente dentro de las fronteras del Imperio. Esta nueva perspectiva sugiere que la caída de Roma no fue un evento súbito causado por fuerzas extranjeras, sino el resultado de un proceso gradual en el que la convivencia e integración de los bárbaros dentro de la sociedad romana acabó debilitando la estructura un enorme estado y facilitando su fragmentación.

A finales del siglo III y principios del siglo IV, el Imperio Romano enfrentó numerosas dificultades: crisis económicas, presiones en las fronteras, luchas internas por el poder y cambios demográficos. A pesar de los esfuerzos de emperadores como Diocleciano y Constantino para restaurar la estabilidad, las reformas administrativas y militares no consiguieron prevenir un paulatino deterioro de la autoridad central. En este contexto, los pueblos bárbaros, que incluían germánicos, hunos, alanos, godos, visigodos, etc. comenzaron a desempeñar un papel más relevante dentro del Imperio.
La idea de que los bárbaros fueron meramente invasores que destruyeron Roma ha sido sustituida por una visión más redondeada en la que se reconoce la integración de estos grupos dentro del sistema romano. Durante siglos, Roma había permitido la entrada de grupos bárbaros como foederati (aliados militares), confiando en su servicio para la defensa de las fronteras. Esta política, que en un principio ofrecía beneficios a ambas partes, eventualmente se convirtió en un factor desestabilizador.
El uso de pueblos bárbaros dentro del ejército romano no puede considerarse como un evento novedoso. Desde tiempos de César y Augusto, los soldados auxiliares formaban parte de las legiones. Sin embargo, a partir del siglo IV, su papel dentro del ejército y la administración imperial aumentó significativamente. En lugar de reclutar y entrenar ciudadanos romanos para la defensa del imperio, porque estos estaban ocupados en disfrutar de todos los avances y riquezas conseguidas durante siglos de saqueos a otros pueblos, los emperadores comenzaron a depender de mercenarios bárbaros, muchos de los cuales mantenían sus propias lealtades tribales y culturales. Los bárbaros nacidos ya dentro de las fronteras de Roma no se integraron como ciudadanos romanos tradicionales y siguieron manteniendo sus costumbres y sus confesiones religiosas. Esta política derivó en fragmentación progresiva de la identidad romana. La lealtad al emperador y al Estado se vio erosionada por la presencia de comandantes bárbaros que tenían intereses personales y redes de poder paralelas. Generales como Estilicón, de ascendencia vándala, o el visigodo Alarico llegaron a desempeñar papeles trascendentales en la defensa de Roma, pero, al mismo tiempo, contribuyeron a su colapso.
Otra faceta fue la económica. La integración de los bárbaros en las filas militares romanas tuvo un impacto directo en la economía del Imperio. Se produjo un incremento de la carga fiscal para sostener un ejército cada vez más dependiente de mercenarios extranjeros. Al mismo tiempo, el deterioro del sistema administrativo y su funcionariado provocó el colapso del comercio y la reducción de la actividad agrícola en muchas regiones. La capacidad del Estado para recaudar impuestos disminuyó, lo que debilitó aún más la autoridad central.
Es muy probable que todo este proceso no fuera una mera consecuencia de la presión externa, sino el resultado de una transformación interna que debilitó la cohesión del Imperio desde dentro. Al delegar la defensa y la administración a poblaciones ajenas a la tradición romana, el Imperio perdió su capacidad de control sobre sus territorios y dependió cada vez más de acuerdos locales con líderes bárbaros, quienes eventualmente tomaron el poder en sus propias manos.

El punto culminante de este proceso ocurrió en el siglo V, cuando la autoridad romana en Occidente se colapsó por completo. La toma de Roma por Alarico en el año 410 hizo vulnerable a la ciudad eterna por primera vez en siglos. Pero fue mucho más decisivo el establecimiento de reinos bárbaros en territorios anteriormente controlados por el Imperio. Los visigodos en Hispania, los francos en la Galia y los ostrogodos en Italia fueron los más conocidos, pero hubo varios más y cada uno ocupó su zona para establecer allí reinos que traían vocación de sustitución del Imperio.
Se produjo una transformación gradual en la que las instituciones romanas se fusionaron con estructuras políticas bárbaras, y digo bárbaras porque no eran extranjeros, ya que, durante décadas, vivieron dentro de las fronteras del Imperio. La transformación fue un proceso largo y lento. Probablemente, los ciudadanos de Roma, como los de la Europa del siglo XXI, no fueron conscientes de su propia decadencia. Las caídas de las civilizaciones tienen dos formas: la puramente militar en la que por conquista una civilización se posesiona de los territorios de la otra y la absorbe, o por sustitución, lo cual se ha producido a lo largo de la historia a base de movimientos de unas poblaciones que desplazan a otras o, directamente, las sustituyen por abrumadora demografía.
La civilización occidental está en decadencia. Este proceso que probablemente durará décadas o, incluso, algún siglo, será también lento y progresivo. Pero, cuando tienes una población que comete suicidio demográfico por falta de natalidad se produce, por fuerza natural, una sustitución étnica, cultural y religiosa. Ya no es una cuestión de si la inmigración es buena o mala, lo contundente de la situación es que es inevitable. De nada servirá construir muros altísimos, torres de vigilancia sofisticados y expulsar a quienes cometan delitos, solo serán tiritas en la herida de un disparo mortal para la pervivencia cultural. Será un proceso que durará algunas generaciones, pero la tendencia es clara y determinante.

Ninguna civilización ha sobrevivido al peso de la historia y la nuestra tampoco lo hará. La competencia entre China y los Estados Unidos nos traerá escenarios futuros con graves tensiones comerciales, energéticas y geoestratégicas. Los europeos se verán en la obligación de elegir bando porque su propia debilidad los incapacita para protagonizar un liderazgo de nada. Las tensiones que ha generado Trump con Europa o Canadá podrían conseguir el efecto de una alineación comercial con el gigante asiático que vende todo barato. El nuevo emperador ha empezado fuerte y quiere demostrar al mundo que sigue llevando la túnica de la hegemonía, pero la nueva revolución tecnológica puede haber pillado, por primera vez, a los Estados Unidos con el paso cambiado y esta vez, al contrario de lo que sucedió con la carrera espacial, puede que no salve los muebles en el último minuto.
Más noticias: