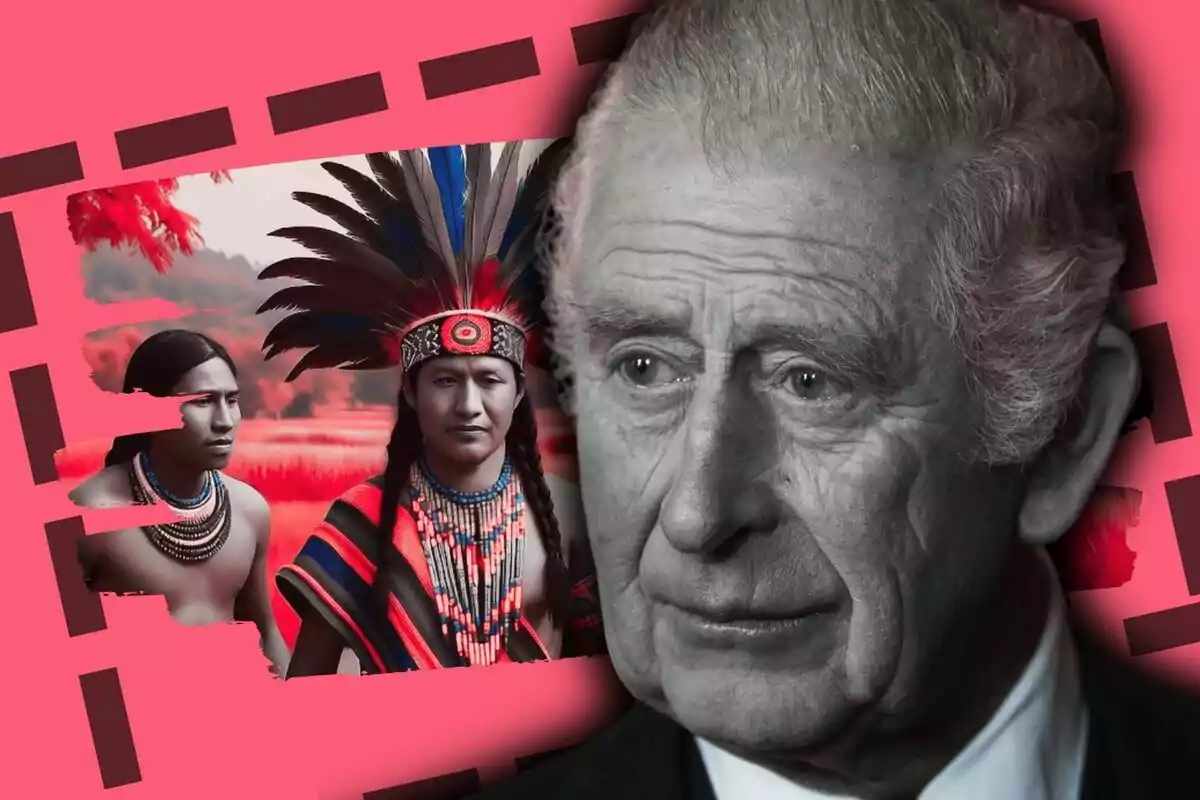
El rey de Inglaterra no tiene a quién pedir perdón
La colonización inglesa y la española moldearon de forma desigual el destino de los pueblos originarios
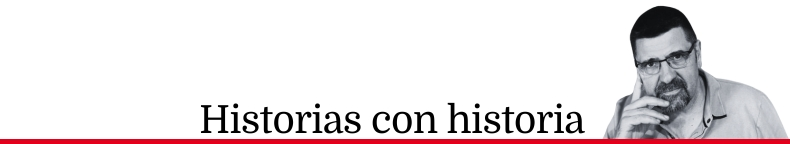
El pasado colonial europeo en América ha vuelto a ocupar un lugar central en la actualidad. Recientemente, el ministro de Asuntos Exteriores de España reconoció que “ha habido dolor e injusticia hacia los pueblos originarios mexicanos” durante la conquista y la colonización, al inaugurar en Madrid una exposición dedicada a las mujeres indígenas de México.
Este reconocimiento funciona dentro de la esfera política diplomática y no es el objeto principal de este artículo, que busca una reflexión histórica, sino la motivación para escribirlo: cómo se construyeron las colonizaciones en América, y por qué muchas comunidades indígenas lograron sobrevivir (aunque profundamente transformadas) en los territorios de colonización española, mientras que en los dominios coloniales ingleses esa continuidad es mucho más excepcional.

Desde esta perspectiva resulta irónico señalar que el rey de Inglaterra no puede pedir perdón por un pasado equivalente: simplemente no queda prácticamente ninguna comunidad indígena visible, autónoma y sólida que pueda otorgar ese perdón como colectivo. Con este matiz activo, les invito a explorar los dos modelos coloniales, el británico-inglés y el hispano-español, para comprender qué dinámicas institucionales, demográficas y culturales explican las trayectorias tan distintas de los pueblos indígenas en cada caso.
El modelo inglés: expansión, exclusión y sustitución
La colonización inglesa en América del Norte se desplegó bajo el principio del asentamiento de familias europeas, fundación de comunidades agrícolas autónomas y apropiación de tierras consideradas “disponibles”. Los colonos tendían a entender la tierra como propiedad privada, y su objetivo era establecer una nueva sociedad que replicase en lo posible sus costumbres, iglesia, escuela y gobierno local. Esta lógica partía de una concepción del territorio como espacio para colonos, más que como espacio compartido con pueblos indígenas.
En el modelo inglés no se desarrolló un proyecto amplio de integración de las comunidades indígenas como actores dentro del sistema colonial. Al contrario, se adoptaron frecuentemente tratados de cesión de tierras, desplazamiento y cuando la resistencia se hizo visible, guerra abierta, esclavización o marginación. Un crecimiento demográfico rápido de colonos europeos, junto con el modelo de propiedad privada de la tierra, que se defendía arma en ristre, redujo progresivamente los espacios de vida y autonomía de los pueblos indígenas.
Como resultado, muchas comunidades originarias del este de América del Norte perdieron su presencia política, su territorio original o su capacidad de reconstrucción autónoma. El patrón dominante fue la sustitución de población indígena por colonos europeos y el establecimiento de una cultura dominante con escasa continuidad de esos pueblos como entidades políticas visibles.
El legado del modelo inglés se traduce en que, en buena parte de los antiguos territorios coloniales británicos, aparecen muy pocas comunidades indígenas con continuidad histórica, territorial o política visible. En muchos casos lo que queda son reservas muy reducidas o memorias fragmentadas, sin que exista una continuidad clara de comunidades autónomas que hayan mantenido su poder local o estructura original. Esta realidad explica por qué hoy resulta difícil encontrar pueblos indígenas cuya identidad sea reconocible desde el periodo colonial inglés en la misma forma en que ocurre en la América hispánica.

El modelo español: integración, mestizaje y persistencia comunitaria
En contraste, el sistema colonial hispánico en América adoptó una lógica que, aunque dominadora, incorporó desde el siglo XVI a los pueblos indígenas como vasallos de la Corona con un marco legal propio. Este reconocimiento institucional permitió que las comunidades indígenas existieran como actores sociales dentro del orden colonial, aunque en condiciones de subordinación a los conquistadores. Las leyes indias (como las Leyes de Burgos y las Nuevas Leyes) y la figura de los «pueblos de indios» o «reducciones» facilitaron la reorganización de los pueblos indígenas en el nuevo orden colonial.
La evangelización y la creación de reducciones o misiones fueron herramientas centrales del modelo español: las órdenes religiosas fundaban pueblos donde los indígenas vivían agrupados, bajo supervisión del Estado y la Iglesia. Este dispositivo institucional permitió que los pueblos conservaran ciertos espacios territoriales, organización comunitaria o roles locales, aunque transformados. Dado que muchas poblaciones indígenas ya eran sedentarias y complejas, los españoles se vieron obligados a negociar, cooptar estructuras indígenas existentes y mantener comunidades productivas.
La presencia de mestizaje y la integración de lo indígena en sociedades híbridas fueron rasgos definitorios. A diferencia del modelo inglés, en el mundo hispano no solo se produjo desplazamiento, sino una mezcla social, cultural y biológica que permitió que lo indígena siguiera presente —aunque modificado y adaptado— en la sociedad colonial. Instituciones como los cabildos de indios y la supervivencia de tierras comunitarias fueron vías de continuidad de las comunidades indígenas, transformadas pero persistentes.
Por ello, en muchos territorios colonizados por España se pueden rastrear comunidades indígenas que mantuvieron continuidad territorial, cultural o institucional. No se trata de una supervivencia sin cambio, pero sí de persistencia como entidad colectiva. Este modelo permitió que los pueblos indígenas no desaparecieran del continente americano, sino que se transformaran y mantuvieran vida comunitaria bajo el sistema colonial.

¿Por qué esa diferencia en la supervivencia indígena?
Una primera explicación tiene que ver con la dimensión demográfica: en los territorios hispánicos había grandes poblaciones indígenas sedentarias al momento del contacto, lo que obligó a los colonizadores a negociar y reutilizar estructuras políticas originarias. Los colonos europeos eran minoría en el área rural durante el periodo temprano. En cambio, en las colonias inglesas la expansión de colonos europeos fue rápida, la densidad indígena menor o más dispersa, y el patrón de asentamiento favoreció la sustitución territorial.
El modelo español incluyó un marco jurídico en el que los indígenas podían, en teoría, reclamar derechos colectivos, tener tierras comunales reconocidas o ser representados en cabildos locales. Todo eso estaba en la ley, pero sobre el terreno, los abusos eran difícilmente identificables desde la Península.
En el modelo inglés, por el contrario, no existió un marco institucional comparable de reconocimiento colectivo indígena. Los indígenas fueron tratados como enemigos, aliados temporales o súbditos privados sin categoría política autónoma.
El sistema español dependía del trabajo indígena (minas, encomiendas, agricultura colonial), lo que implicó que los indígenas no fueran eliminados sino integrados dentro del sistema por necesidad. Los indígenas modificaron sus prácticas pero continuaron siendo actores económicos.
El sistema inglés, por su parte, dependía más del colono, de la expansión territorial y del trabajo del europeo, por lo que la presencia indígena fue vista más como un obstáculo que como un recurso a integrar.
El mestizaje formal del sistema hispánico permitió que lo indígena permaneciera visible, aunque transformado: los descendientes indígenas se integraron en el tejido colonial. Parte de la aristocracia de los pueblos más poderosos como mexicas o incas, pactaron matrimonios con los recién llegados integrándose en la aristocracia española. Casos como los descendientes de Moctezuma o de los emperadores Incas son ejemplos paradigmáticos de ello. En cambio, en la América inglesa la segregación racial y cultural redujo la visibilidad o autonomía indígena, y muchas comunidades no mantuvieron existencia política o territorial clara.
Otro factor relevante es la geografía y la dinámica de frontera. En las colonias inglesas la expansión hacia el oeste, la presencia de una frontera móvil y la guerra continua implicaron desplazamientos constantes de las comunidades indígenas hacia zonas marginales o su dispersión. Por el contrario, en muchos territorios hispánicos la expansión fue más gradual o las comunidades originarias quedaron “incrustadas” en el paisaje colonial, lo que permitió cierta continuidad.

Conclusión
La comparación entre ambos modelos de colonización, inglés y español, revela que no todos los procesos fueron equivalentes en su impacto sobre los pueblos indígenas. Mientras que el modelo inglés instauró una lógica de expansión, sustitución y exclusión que dejó poca continuidad política visible de los pueblos originarios, el modelo español, pese a su violencia y explotación, que eso no debe ponerse en duda, generó una sociedad mestiza e híbrida donde parte de los pueblos originarios, si bien sometidos, sobrevivieron.
Hay millones de pruebas empíricas en las calles de Quito, Guatemala o México, donde los descendientes de los pueblos originarios son una parte muy importante de la sociedad y, en algunos países, continúan siendo numéricamente superiores; mientras que apenas es reconocible en los estados orientales de América del Norte, donde es casi imposible encontrar alguno de ellos.
Más allá de reconocimientos o perdones de algo que sucedió hace más de 500 años, más allá de manejos políticos o usos nacionalistas del pasado para fomentar el sentimiento de pertenencia a las nuevas naciones surgidas tras la emancipación del siglo XIX; Existen evidentes lazos culturales y lingüísticos que se labraron durante más de tres siglos de historia compartida. La contextualización temporal es siempre necesaria, tratar de extrapolar al presente hechos de siglos atrás es como condenar por machismo a Fofó, Miliqui y Gabi por cantar aquello de la niña que planchaba, que ahora suena tan rancio, pero que era normal en los años 70. Lo de que existe una leyenda negra es algo que la Academia ya ha demostrado, y siempre conviene recordar que fueron los antepasados de los criollos de hoy día quienes acometieron las buenas y las malas acciones, no los de los españoles de hoy. También carece de sentido pintar todo como un edén maravilloso de educación, cultura y atenciones u obviar los abusos cometidos.
Somos el resultado de hechos históricos. Nuestra propia península ha sido invadida o influida por griegos, celtas, fenicios, cartagineses, romanos, suevos, vándalos, alanos, visigodos, más bereberes que árabes; bizantinos, otomanos y un sinfín de pueblos que nos mestizaron. Nunca nadie ha exigido perdón por la esclavitud de los pueblos iberos originarios porque resulta casi igual de extraño que lo que se exige desde algunos sectores políticos americanos.
Y ustedes ¿qué opinan de esto?
Más noticias: