
Melilla, la puerta africana de los Reyes Católicos
Melilla se convirtió en base estratégica para frenar corsarios y proyectar el poder castellano más allá del Estrecho
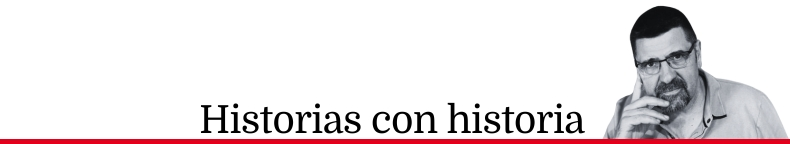
En septiembre de 1497, apenas cinco años después de la rendición del Reino Nazarí de Granada y cinco antes de que Carlos V viera por primera vez la escasa luz del sol de Flandes, un puñado de soldados castellanos desembarcó en la costa norteafricana. No llegaron ni con el boato de una gran cruzada ni con la pomposidad de una expedición real. Su comandante no era un general de la Corona, sino un noble andaluz que buscaba reforzar su posición frente a los Reyes Católicos. No obstante, aquella operación abrió las puertas a importantes acontecimientos de los siglos de historia de España posteriores: el inicio de la presencia castellana permanente en el norte de África. Tal día como hoy, 17 de septiembre de 1497, se tomó Melilla.
Cinco siglos más tarde, la plaza sigue siendo indiscutiblemente española y su multietnicidad se respira en cada esquina.
La conquista de Granada (1492) supuso el cierre de un ciclo de ocho siglos de guerra en la península Ibérica. Pero al mismo tiempo abrió un dilema: El de si, en pleno aprovechamiento del éxito, convenía llegar a las costas africanas para consolidar algunas plazas que mitigaran las incursiones piratas y que sirvieran como atalayas ante cualquier atisbo de amenaza para los reinos de los reyes católicos.
La reina Isabel tenía muy claro que debía mirar hacia África y las rutas alternativas para alcanzar las Indias, mientras que Aragón debía consolidar su influencia y dominación hacia Italia. No era solo un asunto religioso, aunque la idea de expandir la fe pesaba muchísimo en el imaginario de la época. También era una idea con ambiciones estratégicas y económicas.

Desde los puertos de la actual Marruecos partían corsarios que hostigaban las costas andaluzas y canarias. A su vez, las rutas comerciales del oro subsahariano y de las especias pasaban por aquellas tierras. Tener un pie en el norte de África significaba seguridad y riqueza.
El problema principal para la campaña, como siempre a lo largo de la historia, eran los emolumentos necesarios para hacer que la idea se convirtiera en realidad. La Corona acababa de gastar una fortuna en derrotar al último reino musulmán de la Península, en las primeras expediciones colombinas y en las campañas italianas. No había un maravedí para levantar nuevas cruzadas.
La Casa de Medina Sidonia, asentada en Sanlúcar de Barrameda, era la más poderosa de Andalucía. Dueña de rentas fabulosas y de una red de alianzas que abarcaba Sevilla y Cádiz, los Guzmán se habían convertido en árbitros de buena parte de la política regional.
Juan Alonso de Guzmán, heredero en 1492, era un joven noble que vivía un momento delicado. Los Reyes Católicos le exigían entregar Gibraltar, conquistada por su familia, a cambio de Utrera. Él se negó. Eso de perder la roca significaba traicionar la memoria de sus antepasados. La relación con la Corona se enfrió.
Pero el duque encontró una forma de recuperar crédito, ofrecer a los monarcas lo que ellos no podían costear. Si Castilla no tenía recursos para conquistar plazas en África, él sí estaba dispuesto a arriesgar fortuna y tropas. Así lo había demostrado un año antes al auxiliar la conquista de Tenerife con mil hombres y cincuenta caballos, decisivos para someter la isla. Porque Tenerife y Melilla son casi coincidentes en tiempo de pertenencia a Castilla primero, y por tanto, a España después.
A finales del siglo XV, Melilla era una sombra de lo que había sido. Situada en la costa del Rif, en un punto clave para las rutas marítimas, la ciudad había conocido épocas de prosperidad bajo dominio musulmán. Pero las guerras internas y la presión de los reinos vecinos habían dejado la plaza arruinada y prácticamente despoblada.
Los cronistas de la época cuentan que apenas quedaban murallas en pie y que sus casas estaban en ruinas. Aun así, el enclave tenía un alto valor estratégico: servía como base para controlar el tráfico marítimo y como puesto de vigilancia frente a los piratas.
El duque lo sabía y propuso a los Reyes ocupar la ciudad a su costa, con la promesa de mantenerla sin que ello supusiera gasto para la Corona.
Las crónicas más antiguas hablan de 5.000 hombres embarcados rumbo a Melilla. La cifra, como todas las que se dan en Batallas y expediciones, podría estar intencionadamente exagerada. La capacidad de transporte naval de la época era limitada y una carabela apenas podía llevar medio centenar de soldados, y ni siquiera una nao grande superaba el centenar.
Los cálculos modernos reducen el contingente a lo que el duque solía movilizar: en torno a un millar de peones (los infantes aún no existían con ese nombre), y un centenar de caballeros, acompañados de marinería y personal de apoyo. El mando de la expedición recayó en Pedro de Estopiñán, contador mayor del duque y miembro de una familia de Jerez vinculada a la casa de Medina Sidonia.

Estopiñán viajó previamente a reconocer el terreno y confirmó que Melilla estaba prácticamente desierta. El camino parecía abierto.
El 17 de septiembre de 1497, las naves del duque llegaron a la bahía de Melilla. No hubo resistencia. Las tropas desembarcaron, entraron en la ciudad abandonada y comenzaron de inmediato a reparar murallas, levantar defensas y organizar la guarnición.
Aquella conquista fue atípica: no hubo choques sangrientos ni asedios. Fue más bien una ocupación estratégica, rápida y silenciosa, aprovechando el vacío de poder en la zona. El mérito, en todo caso, estuvo en mantener la plaza después, frente a las tribus circundantes y las amenazas de los reinos vecinos.
Los Reyes Católicos aceptaron de buen grado el hecho consumado. En 1498 firmaron un acuerdo con el duque: la guarnición estable sería de 700 hombres, de los cuales 200 correrían a cargo de la Corona y el resto del noble. Como compensación, Juan Alonso de Guzmán recibió rentas fijas y la tenencia oficial de la ciudad.
Conquistar Melilla resultó más fácil que conservarla. El coste de la guarnición, el abastecimiento de agua y comida, y la continua tensión con las tribus rifeñas hicieron de la plaza un sumidero de recursos. El propio duque afirmó haberse gastado doce millones de maravedíes, una suma que incluso a sus contemporáneos les pareció exagerada.
Pero mantener Melilla tenía un valor simbólico y estratégico incuestionable. Castilla demostraba que podía proyectar su fuerza más allá del Estrecho, aseguraba un punto de apoyo frente a los piratas y abría la puerta a futuras conquistas.
La toma de Melilla fue solo el inicio. A partir de 1505, la Corona, ya más estabilizada económicamente, emprendió una serie de campañas en la costa norteafricana: Mazalquivir, muy próxima a Orán; Cazaza, población en la que había desembarcado Boabdil en 1493 para no volver a ver la Península nunca más; el peñón de Vélez de la Gomera. En 1509, el cardenal Cisneros organizó una gran expedición que conquistó Orán, y poco después Pedro Navarro tomó Bugía y Trípoli.
Todas estas operaciones se apoyaban, de una u otra forma, en la experiencia previa de Melilla: una ciudad que servía de base, de laboratorio militar y de símbolo.

El desembarco de 1497 tuvo también un significado más profundo. Por primera vez, Castilla ocupaba un enclave africano de manera permanente. No se trataba de una incursión puntual ni de una cabalgada, sino de una ciudad que se pensaba mantener en el tiempo.
Esa lógica de “presidio” —plazas fortificadas que aseguraban la costa y proyectaban poder hacia el interior— se mantendría durante siglos. Melilla fue la primera, pero no la última.
El gran protagonista de esta historia, Juan Alonso de Guzmán murió a los 41 años, en 1507, víctima de la peste. Su papel fue durante mucho tiempo minimizado por los cronistas, eclipsado por figuras más conocidas como los Reyes Católicos o el cardenal Cisneros.
Sin embargo, su iniciativa privada resultó crucial. Sin el dinero, los barcos y los soldados del duque de Medina Sidonia, ni Tenerife ni Melilla habrían pasado a formar parte de la monarquía castellana en aquel momento. Fue un noble ambicioso que se convirtió en un actor clave en su época.
Cinco siglos después, Melilla sigue siendo española. Su estatus ha cambiado con los siglos, ha vivido asedios, bloqueos y tensiones diplomáticas, pero su raíz está en aquel septiembre de 1497.
Lo que comenzó como una operación privada para reforzar el prestigio de un duque se convirtió en una de las piezas estables de la presencia española en África.
La Corona castellana, exhausta de guerras y limitada de recursos, se apoyó en la iniciativa de un noble para expandirse. La geografía del Estrecho convirtió a Andalucía y al norte de África en espacios inseparables. Sobre todo, con la incorporación de la Ceuta portuguesa a la Corona Hispánica en tiempos de Felipe II.
Melilla no fue tomada con trompetas ni caballerías heroicas, sino con paciencia, dinero privado y cálculo político. Y, sin embargo, ahí sigue. Como recordatorio de que la historia, a veces, no solo la escriben los héroes de capa y espada, también hay gestas menos suculentas para los amantes del romanticismo bélico que cobraron muchísima importancia. Melilla fue protagonista en muchos momentos de los siglos venideros, especialmente en el XIX y el primer tercio del XX, pero esa es otra historia digna de ser contada.
Más noticias: