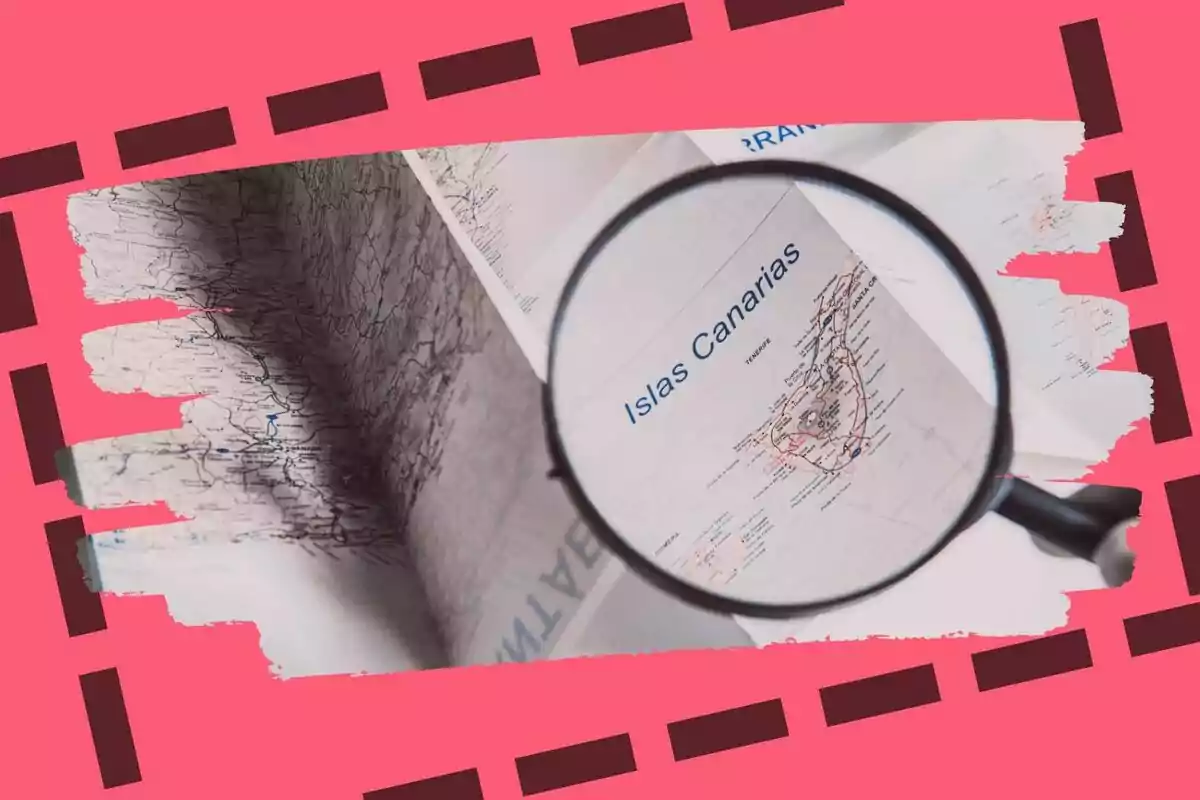
Canarias, Fuerteventura y sus aborígenes ancestrales
La evolución de Fuerteventura y las Canarias ha estado marcada por la llegada de los pueblos bereberes, el dominio romano y la conquista castellana
Los fenicios, griegos y romanos ya conocían estas islas, quizás las llamadas islas Purpurarias por Plinio. Parece que los romanos conocían Fuerteventura, y dada su llanura, como Planaria. De hecho, tenían una explotación temporal al norte de Fuerteventura, en la isla de Lobos. Allí, y desde el siglo I antes de Cristo hasta el I de después, recogían un gasterópodo, la cañailla Stramonita haemastoma, para obtener un apreciado tinte púrpura. En fin, que Roma conocía y tenía intereses en esta isla.
Quizás por ello, y uno de sus conquistados, el rey de Mauritania Juba II, organizó una expedición con gentes del norte de África para aumentar la población incipiente de la isla hace más de 2.000 años (40 a. C.). Estos migrantes llamaban a su isla Mahoh, mi país, algo muy parecido por los Benahoritas de La Palma que llamaban Benhaore a su isla significando lo mismo, mi tierra. Así que los primeros pobladores llegaron a la isla hace entre 2.000 a 2.500 años.
Estos pioneros fueron de origen bereber y vivían fundamentalmente del pastoreo entre cabras, ovejas y cerdos. En los lugares de paso habitual de los rebaños se han hallado restos de cabañas, cerámica, rocas talladas y petroglifos, algo también frecuente en el resto de las canarias. Esta cultura también recolectaba frutos y raíces con los que elaboraban una especie de harina, quizás el ancestro del actual «gofio» isleño.

En su religión tenían creencias animistas, adoraban al sol y a otros astros, como también hacían sacrificios en piras en honor a seres superiores. Conocían la cerámica, pero sin la técnica del torno. Un ejemplo de ella sigue en las actuales loceras de La Gomera.
De la llegada de estos aborígenes se desconoce la fecha exacta, pero una vez analizada la historia clásica y la arqueología de todas las Canarias, le puedo ofrecer una horquilla de tiempo muy singular. Para ello debemos retroceder hasta Cleopatra Selene, hija de la faraona Cleopatra y su amante Marco Antonio.
Selene, y tras la muerte de sus padres ante su derrota con el emperador Augusto, fue educada bajo el cariño de la esposa del emperador Augusto, Octavia. Así fue romanizada adquiriendo dotes de mando más el dominio de distintas lenguas. Luego Augusto la casó con Juba II de Mauritania y los coronó regentes.
Aquel reino vasallo de Roma ocupaba aproximadamente los territorios de Marruecos y Argelia. Selene y Juba supieron dar fruto a su territorio gracias a sus dotes de reino junto con la producción de púrpura para teñir telas caras que llegaban hasta Gades y el Líbano. Para ello aquel reino invirtió mucho en la búsqueda y recolección de ciertos gasterópodos al uso.
De hecho, los fenicios, griegos y romanos ya conocían estas islas como las llamadas islas Purpurarias por Plinio. En la isla de Lobos, Fuerteventura, instalaron una base de recolección que se sigue hoy en día excavando. Allí, y desde el siglo I antes de Cristo hasta el I de después, recogían un gasterópodo, la cañaílla Stramonita haemastoma, para obtener aquel apreciado tinte púrpura.
Quizás por ello los regentes de Mauritania, Selene y Juba, mandaron explorar y poblar con gentes del norte de África todas las islas Canarias. Ellos fueron los primeros cronistas de aquellas ínsulas ante su boyante reino de Mauritania gracias a sus telas púrpura. Muestra de aquella riqueza fue que Selene y Juba edificaron la ciudad de Volubilis cuyas extensas ruinas se pueden perfectamente visitar en Marruecos.

Bajo todo aquel contexto comercial el reino de Mauritania colonizó las Canarias. En Fuerteventura y Lanzarote el rey de Mauritania Juba II trajo gentes del norte de África hace más de 2.000 años (40 a. C.). En La Gomera, y gracias a un trabajo en el Plos One de marzo de 2019 sobre datos genéticos, sabemos que los aborígenes llegaron a la isla hace más de 1.000 años procedentes de poblaciones bereberes del norte de África.
En El Hierro los primeros pobladores fueron bereberes llegados hace más de 2.000 años. Y en Tenerife se piensa que llegaron a mediados del primer milenio antes de nuestra era. En resumen, la población aborigen llegó a Tenerife hace más de 2.000 años bajo el reino de Selene y Juba de Mauritania. La prueba de ellos dos, de Cleopatatra Selene y Juba II, lo podemos visitar en su mausoleo en Tipasa, Argelia.
Aquella población aborigen tuvo que lidiar con la escasez de suelo y agua en la isla, es decir con un secarral de ínfimos cultivos. Aquella parquedad de recursos, y quizás repitiendo lo ocurrido en Rapanui, o isla de Pascua, provocó las pugnas entre los reinos del norte con los del sur.
Ante ello se ve que levantaron un muro por el istmo de Jandía para separar ambos territorios, los del sur y los maxorata al norte, estos últimos darían el gentilicio de majoreros a todos los de Fuerteventura. Así más tarde, y con el muro en pie entre el Puerto de la Peña y el Barranco de la Torre, el nombre de la futura Fuerteventura cambió por el de Erbania (Er-Bani) o el muro.
Poco antes del siglo XII ya eran muchos los navegantes que pasaban por las Canarias, y en el XIV, y ante la pugna por estas entre Castilla y Portugal, las incursiones castellanas se hicieron más frecuentes capturando aborígenes como esclavos e intentando ocupar el archipiélago.
En 1402, y bajo el reinado de Enrique III de Castilla, fue enviado una expedición a ocupar Fuerteventura por su interés en un tinte, la orchilla. El normando Jean de Bethencourt fue quien capitaneó la expedición con éxito asentándose primero al sur de Lanzarote en la actual Playa Blanca.
Luego, y en 1404, sometió a los clanes enemigos de Fuerteventura y obtuvo la total rendición de los dos jefes tribales, Guise del norte y Ayose del sur, y su consecuente bautismo como Luis y Alfonso respectivamente. En 1405 Bethencourt ya ostenta el pleno dominio de Fuerteventura con capital en una ciudad recién acuñada, Betancuria. Eso implicó la abolición de las propiedades comunales de los nativos para pasar a la propiedad privada de los señoríos castellanos.
Según las crónicas de los frailes Pierre Bontier y Jean Le Verrier, que acompañaron al conquistador Bethencourt, sabemos que los aborígenes practicaban la poliandría, no conocían los metales, fabricaban utensilios de piedra tallada y compartían tierras comunales.
Además, había un consejo tribal con jefes y mujeres asesoras. Estos consejos funcionaban como poder religioso, militar y de justicia, por ello se fallaban sentencias a muerte que eran ejecutadas con un mazazo de piedra en la cabeza. En todo ello también tenían expresiones artísticas que nos han dejado petroglifos con figuras geométricas, podomorfos y hasta palabras en alfabeto líbico canario (en horizontal) o en líbico bereber (en vertical), todos ellos procedentes seguramente de Numidia (Libia, norte de Argelia y Tunicia).

Estas características culturales son compartidas casi en su 80 por ciento por las poblaciones prehistóricas de todas las islas Canarias.
Pero las pugnas entre Castilla y Portugal por las Canarias continuaron hasta que en 1479 se firmó el Tratado de Alcozavar tras el cual el territorio pasaba a manos de los Reyes Católicos quienes cedieron terrenos a militares y familias influyentes. Aquello significó la sentencia de muerte para los aborígenes y su exterminio bajo la esclavitud, las enfermedades y demás. La piratería y los corsarios también hicieron de las suyas.
Como en el resto de las islas, la cultura llamada guanche, bimbache o en Fuerteventura, la maxo o maho, fue exterminada a partir del siglo XV bajo la muerte, la esclavitud o la mezcla genética bajo muchas violaciones. La tierra comunal de su cultura desapareció y su gestión del agua divina también.
Ellos, aquellos aborígenes, habían excavado multitud de canales y basas para retener y conducir el agua. Posteriormente la historia venidera estuvo íntimamente ligada a los manantiales de Fuerteventura.
Como vemos el tema del agua reviste una gran importancia en Fuerteventura. Sus escasas precipitaciones, unos 150 mm al año, producen un paisaje desértico extremo y unos acuíferos escuetos y pocos.
Por un lado, están los principales e inferiores que ocupan las raíces de los antiguos edificios volcánicos del Mioceno cuya fracturación secundaria les ha conferido porosidad suficiente para devenir en acuíferos semiconfinados entre el Complejo Basal y los edificios del Mioceno.
Y por el otro existen una serie de acuíferos superiores y de modestas bolsadas de agua en materiales del Plioceno al Holoceno. El conjunto de todos los acuíferos de la isla no llega al 10 por ciento de la precipitación de esta, es decir, una miseria.
Ello ha propiciado, y des de antiguo, la elaboración de distintos sistemas para acumular o acceder al agua. Estos ha sido las alcogidas (aljibes de gran tamaño), maretas (depósitos excavados al final de los valles), pozos verticales, pozos horizontales y simples aljibes.
Todos ellos han constituido sistemas tradicionales para la gestión hídrica antes de los embalses y las desalinizadoras. Los primeros, y como veremos, han fracasado totalmente. La causa es la intensa erosión que sufren los valles fluviales dada su escasa vegetación.

Así se entiende que todos los embalses construidos en Fuerteventura se hayan colmatado de sedimentos y almacenen muy poca agua en la actualidad. Pero, además, su capacidad es muy inferior a la de los peninsulares. Un ejemplo, el más grande de los isleños no llega a los 2 hectómetros cúbicos. El embalse más grande en la península es el de La Serena, en Badajoz, y ostenta una capacidad de 4.150 hectómetros cúbicos.
En el caso de las desalinizadoras el problema es la necesidad de grandes cantidades de energía eléctrica. Hoy en día el 60 por ciento ya viene de aerogeneradores, pero ello, y en su conjunto, encarece que da gusto el precio real del agua, no el que se paga.
En este contexto de escasez de agua, y retomando la historia de la isla, durante los siglos XVI y XVII las sequías y los piratas provocaron una gran decadencia por las islas. A finales del XVIII la burguesía impulsó nuevas ideas de producción y aquello pareció recuperar el territorio.
Pero en el XIX las fiebres, gripes más otras sequías no permitieron grandes avances. Hoy en día la isla no es autosostenible y depende en gran medida del comercio exterior y de subvenciones estatales como un IVA reducido, pensiones, precios regalados en aviones y ferris, o el carburante mucho más barato que en la península.
El Cabildo, algo parecido a la Diputación Provincial, es quien gobierna en la isla. Su presidente electo desde el año 2003, Mario Cabrera, pertenece a Coalición Canaria.
Más noticias: