
Martínez Campos, el Pacificador
Arsenio Martínez Campos, una de las grandes figuras políticas y militares de la historia reciente de España
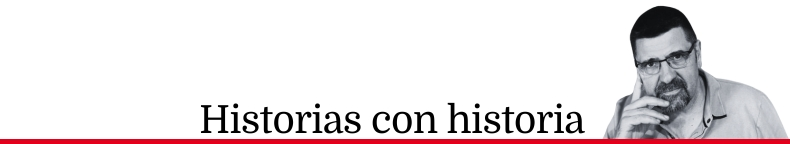
La historia de España generó un galimatías en el siglo XIX para que la confusión generara pereza y nos alejara de su atractivo. Soy poco dado a dejarme llevar por las tendencias, así que he tratado de divulgar esa parte de nuestro pasado que, en realidad, es la madre del cordero de casi todo lo que pasa hoy día y de muchas de las tendencias políticas que hoy se disparan decibelios en el Congreso de los Diputados.
El XIX, mucho más que el XVII o el XVIII, es el siglo que presenció la auténtica decadencia de España, conformando una de las etapas más turbulentas de su historia. En los periodos más complicados surgen protagonistas que marcan una época, ya sea en tono positivo o negativo. Hoy vamos a escribir sobre alguien que tiene una gran relación con Cataluña, pues, como todos los militares que alcanzaron las máximas responsabilidades en España hasta el primer cuarto del siglo XX, fue capitán general en Barcelona.
Arsenio Martínez Campos fue militar de oficio, político por las circunstancias que le rodearon y figura clave en la Restauración borbónica, su vida es un reflejo de la España que le tocó vivir: convulsa, desgarrada por guerras civiles y de independencias en un país que parecía incapaz de encontrar un equilibrio entre tradición y modernidad.
Su trayectoria personal y profesional permite recorrer los hitos fundamentales de un país que pasó de la crisis del reinado de Isabel II a la pérdida del Imperio ultramarino. Martínez Campos dibuja el perfil del soldado disciplinado y estudioso, del general de acción y del político improvisado, atorado, circunstancial. Pero también al hombre que, a pesar de los éxitos, debió afrontar derrotas amargas, como su fracaso en la última guerra de Cuba.
Nacido en 1831 en Segovia, hijo del brigadier de Estado Mayor Ramón Martínez de Campos y de Rosa Antón, el futuro general pasó parte de su infancia en Salamanca, donde su padre estaba destinado. Como tantos hijos de militares, parecía predestinado a seguir los pasos familiares. En 1848, con apenas 17 años, ingresó en la Escuela de Estado Mayor, tras haber recibido el empleo de subteniente de la Reserva.
Su formación no se limitó al aprendizaje técnico de geodesia o topografía: se forjó también en un ambiente de gran incertidumbre política. La España de mediados de siglo vivía bajo el reinado de Isabel II, con un Ejército macro cefálico, saturado de oficiales que competían por ascensos en un escalafón congestionado. Esto explica que sus primeros años transcurrieran más en las aulas que en los campos de batalla. Un oficial del Cuerpo de Estado Mayor debía aplicarse muchos más cursos que el resto de sus compañeros de las Armas y Cuerpos.
El joven oficial conoció su primer contacto con la tensión política en 1854, durante las jornadas revolucionarias que sacudieron Valencia. No participó activamente en los hechos, pero la experiencia marcó el inicio de una carrera en la que la política sería una constante incómoda.
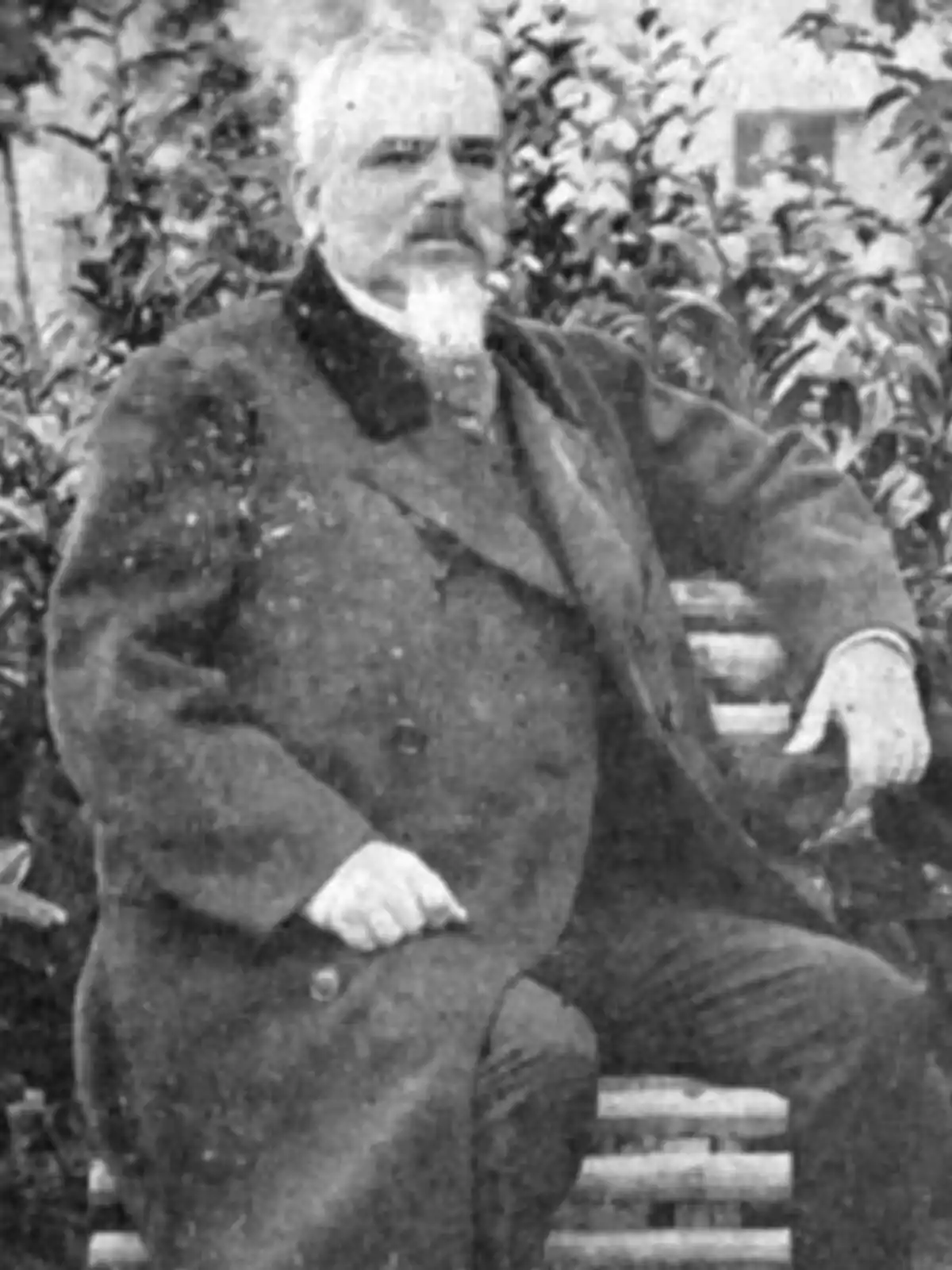
En 1856, tras la caída de Espartero, acompañó a la división expedicionaria del general Dulce a Zaragoza, donde se sofocó la resistencia esparterista. Allí recibió su primera condecoración importante: la Cruz de Carlos III. Poco después regresó a la Escuela de Estado Mayor, donde fue profesor de asignaturas técnicas. Parecía destinado a la enseñanza y que esa faceta dominaría sobre la del soldado de acción, pero la vida le iba a deparar nuevos paisajes.
El estallido de la Guerra de África (1859-1860) contra Marruecos supuso su auténtico bautismo de fuego. Incorporado al Estado Mayor de la División de Reserva, participó en diversas operaciones y resultó herido el 1 de enero de 1860, tenía 29 años. Su valor le valió ascensos rápidos hasta llegar al de coronel de Caballería, aunque siguiera siendo teniente coronel del Cuerpo de Estado Mayor.
Ya sé que resulta complicado de entender. Ante la enorme cantidad de oficiales de los cuerpos facultativos y su acuerdo de no ascender por méritos de guerra como lo hacían sus homólogos de Infantería o Caballería, estos eran recompensados con un grado en las armas que si permitían estos ascensos. De ese modo, se podía ser capitán de Ingenieros y teniente coronel de Infantería al mismo tiempo. El sueldo y el destino era el de capitán y lo otro, que se llevaba también sobre el uniforme, no era más que un reconocimiento simbólico
A su regreso a la Península, tuvo de intervenir contra una intentona carlista en San Carlos de la Rápita. España, siempre al borde del estallido, obligaba a sus oficiales a una permanente movilidad entre frentes internos y externos. Aunque, por desgracia, los primeros fueron mucho más numerosos en una auténtica sangría de medios, esfuerzos, talentos y sentimientos.
En 1861 partió a México en la expedición internacional comandada por el general Juan Prim, con quien trabó una relación de respeto profesional, aunque no coincidieran en lo político. Aquella campaña consolidó su prestigio como oficial de Estado Mayor.
De regreso a España, la Revolución de 1868 abrió un nuevo escenario. Aunque no participó directamente en el derrocamiento de Isabel II, fue ascendido a coronel. Y en 1869 solicitó destino en Cuba, donde había estallado la Guerra de los Diez Años. Allí combatió con eficacia contra los insurrectos encabezados por figuras como Máximo Gómez o Antonio Maceo, demostrando dotes de organización y estrategia que le valieron el ascenso a brigadier en 1871. Un brigadier era el equivalente a un general de brigada actual.
La experiencia cubana sería decisiva: aprendió la dureza de la guerra irregular, conoció a fondo la realidad de la isla y perfiló un carácter que, años más tarde, le llevaría a buscar soluciones políticas que resultaron tremendamente eficaces.
Al regresar a la Península, en 1872, España se encontraba en plena efervescencia política. El breve reinado de Amadeo I y, poco después, la Primera República (1873) sumieron al país en una vorágine de conflictos: el carlismo en el norte, el cantonalismo en Levante, la guerra en Cuba.
Martínez Campos fue destinado a Cataluña, donde combatió a los carlistas con éxito y alcanzó el empleo de mariscal de campo, equivalente a un general de división. Pero también hubo de enfrentarse a la indisciplina, un mal endémico en los ejércitos de la época, azuzados por los federalistas que buscaban la erradicación del Ejército permanente y su sustitución por milicias de ciudadanos.
Aunque durante esa época recibió mandos de gran importancia como las capitanías generales de Valencia y Cataluña, nunca ocultó su inclinación por la causa borbónica. Conspiró en varias ocasiones a favor de Alfonso de Borbón, en paralelo a las maniobras políticas de Cánovas del Castillo.

La hora de Martínez Campos llegó el 29 de diciembre de 1874, cuando en Sagunto proclamó rey de España a Alfonso XII. Fue un pronunciamiento relativamente modesto en medios, pero decisivo en sus consecuencias: gracias al apoyo de generales como Jovellar y Azcárraga, la Primera República se derrumbó y se inauguró la Restauración borbónica.
Convertido en el “Monk español”, en alusión al general inglés que restauró la monarquía en el siglo XVII, Martínez Campos fue ascendido a teniente general y nombrado capitán general de Cataluña. Comenzaba así una etapa en la que su figura quedaría unida a la estabilidad del nuevo régimen. Porque eso sí que vino de la jovencísima mano de un rey casi adolescente, la tranquilidad, el fin de los espadones y la congelación de las revoluciones, así como el fin de las guerras carlistas al ser derrotados estos en 1876.
Esa fue una de sus primeras misiones como pilar de la Restauración. Acabar con la Tercera Guerra Carlista (1872-1876). En una campaña larga y dura, logró éxitos decisivos en Cataluña y en el norte peninsular. La toma de Seo de Urgel en 1875 y la expulsión de Carlos VII a Francia en 1876 pusieron fin al último gran intento
Alcanzó cotas inigualables. A partir de entonces, Martínez Campos se convirtió en un referente no solo militar, sino también político.
En 1876 fue enviado nuevamente a Cuba como capitán general, en esa dualidad de mando que tenía el militar que estaba a la cabeza de los designios de la isla. Allí, tras varios años de lucha infructuosa, comprendió que la vía militar era insuficiente. Negoció con los insurrectos y alcanzó en 1878 la Paz de Zanjón, que ponía fin a la larga Guerra de los Diez Años.
La figura del “Pacificador” nació entonces. Supo ofrecer indultos, aceptar la abolición de la esclavitud en las filas rebeldes y abrir la puerta a reformas. Aunque los acuerdos serían incumplidos en gran parte por la metrópoli, la paz le dio un enorme prestigio en España.
A su regreso fue nombrado presidente del Consejo de Ministros en 1879, aunque su paso por la política fue breve: dimitió al chocar con Cánovas y los sectores más inmovilistas. Su estilo directo, más militar que parlamentario, no congeniaba con las intrigas del Congreso.
Durante los años siguientes alternó cargos ministeriales y militares, especialmente en gobiernos de Práxedes Mateo Sagasta, lo que refleja una cierta simpatía con los liberales. Fue ministro de la Guerra, presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina, y capitán general en varios distritos.
A finales del siglo XIX, la situación política y social se deterioró. La violencia anarquista en Barcelona, con el atentado contra él mismo en 1893 y el brutal ataque en el Liceo, mostró la fragilidad del orden público. Ya no eran carlistas o revueltas cantonales, era algo distinto, la rebelión de los que no tenían nada que perder, de los parias de la tierra, de algunos obreros y campesinos que, envalentonados por las nuevas doctrinas que llegaban de Europa, canalizaban su frustración con violentas huelgas revolucionarias.
En ese mismo año fue enviado a Marruecos tras la muerte del general Margallo, y allí demostró su capacidad diplomática al lograr un acuerdo con el sultán.
En 1895, tras el estallido de la Guerra de Independencia de Cuba, Martínez Campos fue nombrado de nuevo capitán general de la isla. Pero la situación había cambiado: los insurrectos, dirigidos por Gómez y Maceo, estaban mejor organizados, y la presión internacional, con Estados Unidos como observador interesado, era cada vez mayor.
El general intentó una estrategia basada en la contención y en la política, pero no pudo frenar la invasión hacia Occidente. Los insurrectos no eran los mismos, la situación era distinta, y Martínez Campos tampoco era el joven general capaz de todo de los años 70. En 1896 fue sustituido por Valeriano Weyler, más partidario de la represión dura. La salida de Martínez Campos de Cuba supuso uno de los momentos más amargos de su carrera.
De vuelta a España, continuó su labor como senador vitalicio y ocupó varias veces la presidencia de la Cámara Alta. Vivió en primera persona la catástrofe de 1898, cuando España perdió Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Se preocupó especialmente por las condiciones de las tropas repatriadas, consciente de las penurias que sufrían.
Murió el 23 de septiembre de 1900, hace 125 años, siendo presidente del Senado. Había recibido innumerables condecoraciones, desde el Toisón de Oro hasta la Gran Cruz de la Legión de Honor francesa. A título póstumo, su viuda fue ennoblecida como marquesa de Martínez de Campos y en 1907 se le erigió un monumento en el Parque del Retiro de Madrid, obra de Benlliure.
Como cualquier ser humano, su trayectoria está jalonada por luces y sombras, por aciertos y fracasos. Fue un militar pragmático, menos brillante en lo político, pero clave para estabilizar el país tras la Primera República. Su papel en la Restauración fue fundamental, y su capacidad negociadora en Cuba salvó muchas vidas.
Sin embargo, también representa las limitaciones de su tiempo: la incapacidad de España para afrontar una verdadera reforma en sus territorios ultramarinos, la dependencia excesiva de los pronunciamientos militares para dirimir conflictos políticos y la fragilidad de un sistema que terminaría haciendo aguas en 1898, aunque sobreviviera otro cuarto de siglo. Aunque, esa es otra historia digna de ser contada.
Más noticias: